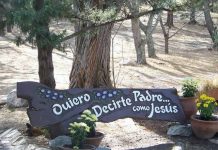La sinodalidad es hoy palabra clave en la vida de la Iglesia. El cardenal Víctor Manuel Fernández explica, con sencillez y profundidad, por qué muchos dicen “no” (a causa de deformaciones y malentendidos) y por qué conviene decir “sí”: cuando se vive como participación real, centrada en el Evangelio y orientada a la misión.
El tono del debate y el llamado del Papa
Con la llegada del Papa León, se planteó la expectativa acerca de si frenaría o no el impulso sinodal. Contrario a quienes pedían cierta moderación, el nuevo Papa expresó su voluntad de seguir impulsando la sinodalidad y de convertirla en mentalidad, en modo de actuar y en criterio para los procesos decisorios. Esto sitúa la sinodalidad como una línea de continuidad con las intuiciones del Concilio Vaticano II y con el horizonte misionero señalado en la Evangelii gaudium.
El planteo que desarrolla el cardenal Fernández parte de una actitud realista: la sinodalidad entusiasma a muchos laicos y suscita resistencias en otros sectores (sacerdotes y grupos que la miran con desconfianza o que la rechazan por entenderla de modo distorsionado). Por eso, antes de proponer y de alentar, conviene separar lo auténtico de lo que es mera caricatura.

Las siete deformaciones que generan rechazo
El autor propone empezar por tomar en serio las razones por las que muchos dicen “no” a la sinodalidad. Señala siete maneras en que la idea fue deformada: cada una de ellas produce desconfianza y rechazo legítimo.
1) Confundir sinodalidad con cambio doctrinal
Hay quienes interpretan la sinodalidad como un mecanismo para imponer, velozmente y por mayoría, cambios en la doctrina moral o en la praxis sacramental. Esa expectativa, real en algunos grupos, provoca la sensación de que la sinodalidad es una votación destinada a transformar lo esencial de la fe según modas o presiones.
Pero, si bien hay minorías muy activas que muestran esa pretensión, en la mayoría de las diócesis no ocurre así. No obstante, la existencia de esa percepción falsea el sentido de la sinodalidad y lo hace sospechoso para muchos.
2) Democracia elitista en lugar de comunión
Otro equívoco es pensar que la sinodalidad sustituye una “monarquía clerical” por una “oligarquía laica”: grupos de laicos que pretenden imponer su estilo y sus decisiones al resto.
En este modelo, la autoridad se cede a una parte del Pueblo de Dios, lo que no asegura comunión y termina destruyendo la sinodalidad misma. El autor advierte contra el protagonismo de una élite que no representa la pluralidad de la Iglesia.
3) Sinodalidad como brazo de la jerarquía
En el extremo opuesto se presenta una sinodalidad de fachada: consultas organizadas por la jerarquía que reproducen de hecho el statu quo.
Se convocan procesos de escucha cuya interpretación y “síntesis” quedan en manos de quien detenta la autoridad, sin que haya una apertura real al cambio. Esta “pseudo-participación” fatiga y decepciona, y no es sinodalidad auténtica.
4) Una sinodalidad endogámica y cerrada
Existe también una sinodalidad que, aun participada por distintos movimientos y grupos eclesiales, sigue siendo endógena: reúne solamente a quienes ya están dentro de estructuras eclesiales, sin representar a los laicos que actúan en la vida pública o en ámbitos sociales fuera de las pastorales habituales.
Ese tipo de sinodalidad no capta los megatendencias culturales ni escucha la vida real del pueblo.
5) Reducirla a mera metodología
Otro error es reducir la sinodalidad a una metodología (encuestas, formularios, reuniones y síntesis) creyendo que eso basta para captar el sensus fidelium.
La sinodalidad debe ser cultura, no sólo una técnica. Si se sacraliza una metodología y se multiplican reuniones, fichas y matrices, la gente se cansa y no se llega a las mayorías de la vida cotidiana.
En cambio, la sinodalidad auténtica exige apertura, cercanía y una pastoral capilar que toque las realidades concretas.
6) Procesos de apariencia o carga inútil
Hay procesos que se hacen “para decir que se hizo”: mucho trabajo, reuniones y documentos sin que se tomen decisiones concretas o sin que se traduzca en mejor pastoral.
Esa sinodalidad “de papel” genera fatiga y rechazo porque resta tiempo a la tarea ordinaria y no produce cambios palpables. Muchas parroquias y sacerdotes se sienten sobrecargados por iniciativas que terminan siendo rituales burocráticos.
7) Imponer un modelo único para todos
Finalmente, una deformación grave es pretender imponer una única forma de sinodalidad para todas las Iglesias particulares. Esto ignora las diferencias culturales y pastorales de cada sitio.
Incluso las propias conferencias episcopales corren el riesgo de volverse estructuras centrales que uniformizan, perdiendo la riqueza de la pluralidad eclesial. La auténtica sinodalidad respeta la diversidad de caminos locales.
Lectura breve de este diagnóstico: cuando la sinodalidad se percibe como alguna de estas siete caricaturas, el rechazo no es ideológico sino razonable; por eso conviene abordar las objeciones antes que descalificarlas.
La verdadera sinodalidad: razones para decir SÍ
El Cardenal Fernández pasa luego a mostrar el rostro positivo y genuino de la sinodalidad. No se trata de una metodología fría ni de un proyecto instrumental, sino de un estilo de Iglesia que busca hacer más eficaz la misión, abrir caminos de participación real y enriquecer el ministerio ordenado. Estas son las principales razones por las que vale la pena decir “sí”.

Participación real del Pueblo de Dios
La sinodalidad auténtica implica que todos los miembros de la Iglesia participen en la evangelización, construyendo una comunión realmente participativa. No se reduce a encuentros de buena voluntad: implica formas concretas para que las distintas voces del Pueblo de Dios sean escuchadas y contribuyan a la vida pastoral y misionera de la diócesis.
El objetivo es que los fieles no sean sólo destinatarios, sino sujetos activos del camino eclesial.
La sinodalidad es dimensión esencial de la vida de la Iglesia en tanto participación real y no mera afectividad. Esto exige buscar modos para que las intervenciones de los laicos y de los distintos miembros sean parte real de la comprensión que tiene la Iglesia de sí misma.
El kerygma como corazón de la sinodalidad
Una advertencia clave del texto es que la sinodalidad sólo da fruto si está iluminada por el anuncio central del Evangelio (el kerygma). Si se la convierte en un gran programa técnico o en una forma ideológica, queda vacía: la sinodalidad que no es misionera se vuelve estéril.
El kerygma dinamiza la comunidad y provoca la conversión que permite que la sinodalidad produzca verdaderos procesos de renovación.
En otras palabras: la sinodalidad tiene que estar al servicio de la misión. Si no, corre el riesgo de transformarse en un circuito cerrado sin fuerza evangelizadora. La propuesta es entonces siempre situar la sinodalidad en clave misionera.
Ministerio ordenado enriquecido, no debilitado
Una de las objeciones habituales es que la sinodalidad debilita el ministerio sacerdotal y episcopal. Pero no se trata de menoscabar el ministerio ordenado, sino de su enriquecimiento.
El sacramento del Orden reserva ciertas funciones (la presidencia de la Eucaristía, por ejemplo). Pero eso no impide que muchas tareas pastorales sean desempeñadas por laicos o que las comunidades aporten criterios de discernimiento que fortalezcan la acción del ministro.
Lejos de hacer desaparecer la autoridad del obispo o del sacerdote, una auténtica sinodalidad provoca que el ministerio ordenado se ejerza con más fecundidad: rodeado de una comunidad viva, diversa en carismas y capacidades. El obispo o el sacerdote no quedan solos sino que asumen su misión en un contexto de riqueza. El ministerio se amplía y se alimenta de los dones de todos.
Características del ministerio sacerdotal en clave sinodal
Para que el ministerio ordenado se viva de modo sinodal, se proponen varias características concretas:
- Una dedicación plena al ministerio que permita preparar y celebrar las tareas esenciales con serenidad, apoyado por otros en asuntos no indispensables.
- Una espiritualidad de la acción, donde la contemplación y la alegría se vivan en el ejercicio mismo del servicio pastoral.
- Actitudes de caridad pastoral auténtica: acogida cercana, sin prisa, donde las personas se sientan tomadas en serio.
- Un trabajo evangelizador comunitario, menos solitario y más compartido, que libere al sacerdote de la carga de “tener que hacerlo todo”.
- Mayor gozo y enriquecimiento por el florecimiento de los carismas en la comunidad, que también nutren la vida espiritual del sacerdote.
- Menos excusas permanentes de “falta de tiempo”: las funciones propias (Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos) se vivirían con mayor profundidad y serenidad.
Estas líneas no minimizan la identidad sacramental del orden; simplemente muestran cómo la sinodalidad puede hacer más plena y fecunda la vida ministerial.
Conversión pastoral y misión hacia los lejanos
La auténtica sinodalidad implica una “conversión sinodal” de la jerarquía y la creación de canales de participación que transformen estructuras y procedimientos, siempre con la mira puesta en la misión. Es decir: no se trata de reformar por reformar, sino de reordenar todo para alcanzar a quienes están lejos de Cristo y de la comunidad.
El criterio práctico es la cercanía misericordiosa: priorizar el anuncio personal y el acompañamiento humano por sobre la mera organización o el exceso de formalismos. Esto exige paciencia y un acompañamiento gradual: la conversión es a menudo lenta y requiere pasos pequeños que deben ser acogidos con misericordia.
“Todos, todos, todos”
Para alcanzar a todos, la misión no puede ser tarea de unos pocos: las formas de anuncio deben ser variadas y múltiples. La sinodalidad requiere sujetos heterogéneos (laicos con distintos carismas, agentes pastorales diversos) capaces de hablar a contextos distintos.
Incluso si los agentes son imperfectos o poco formados al principio, la experiencia de la misión los llevará a crecer y a formarse.
Los carismas son don del Espíritu y a veces incómodos, imprevisibles. Por ello es necesario no encerrarlos en marcos rígidos, evitar controles que los asfixien y, en cambio, acompañarlos con confianza. Esto vale, por ejemplo, para la pastoral juvenil: confiar en las guías naturales y en los carismas que aparecen entre los jóvenes puede abrir nuevas formas de evangelización.
Tiempo, formación y paciencia en el proceso
La sinodalidad exige conversión real (sobre todo de parte de las cabezas, pero también de todos) y tiempo de formación práctica y no sólo doctrinal. Se requiere ejercicio de carismas laicales, maduración y tiempo para que las cosas lleguen a buen puerto.
Si no se empieza, no se llega. Si se empieza con paciencia y acompañamiento, la sinodalidad puede transformar la vida eclesial y abrir horizontes misioneros.
Consecuencias pastorales prácticas
El discurso de Fernández no presenta listas de recetas, sino criterios. A partir de su desarrollo se desprenden varias indicaciones prácticas:
- Priorizar el kerygma en cualquier proceso sinodal: todo debe enfocarse en el anuncio de Cristo para que la sinodalidad no quede vacía.
- Evitar tanto la pseudo-participación organizada por la jerarquía como la hegemonía de grupos laicos que no representan la pluralidad. Crear espacios inclusivos y no endogámicos.
- No reducir la sinodalidad a una técnica: cuidar que las instancias de escucha sean verdaderamente significativas y acompañadas de una pastoral capilar que llegue a los alejados.
- Fomentar el florecimiento de carismas en la vida secular y en la vida parroquial, confiando en el Espíritu y evitando rigideces.
- Considerar la sinodalidad como oportunidad para enriquecer el ministerio sacerdotal: más colaboración, menos sobrecarga, más espiritualidad de la acción.
Estas consecuencias sirven de hoja de ruta para quien quiera implementar procesos sinodales fieles a la tradición eclesial y eficaces en la misión.

La sinodalidad como estilo de Iglesia
El texto del cardenal Fernández cierra con un llamado esperanzado: la sinodalidad, si se asume en su verdad (alejándose de las caricaturas y poniéndose al servicio del kerygma y de la misión) es un don de los tiempos.
Exige conversión, paciencia y formación, pero abre la posibilidad de una Iglesia más evangelizadora y más comunional, capaz de llegar a las periferias y de enriquecer el ministerio ordenado. Negar la sinodalidad por las deformaciones es comprensible; abrazarla como estilo de vida eclesial es una oportunidad que no debemos desaprovechar.